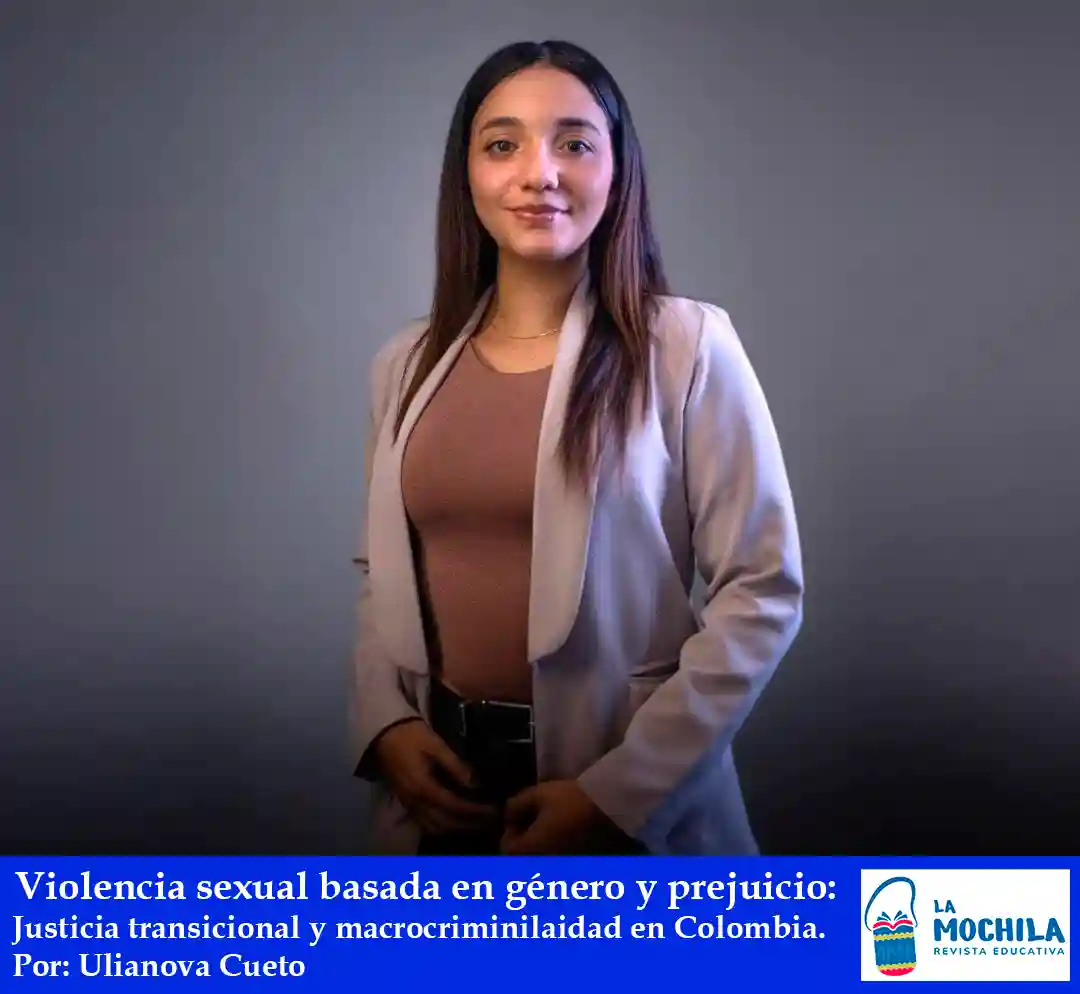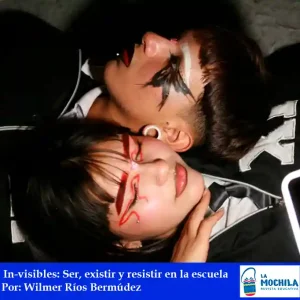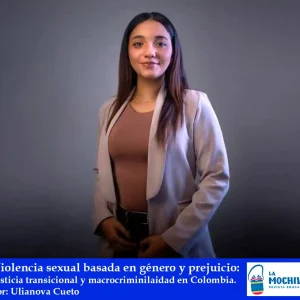Por: Ulianova Cueto*
Los máximos responsables de delitos cometidos en el contexto del conflicto interno que logren un acuerdo con el Estado colombiano recibirán condenas de ocho años y llevarán a cabo acciones de justicia restaurativa en favor de sus víctimas. A todas estas, porque la circunscripción nacional al Estatuto de Roma se convirtió en la manera de evitar que los responsables de cometer delitos de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad, entre otros, vivan en la impunidad. Estos procesos de desmovilización colectiva solo serán posibles si los combatientes aceptan y se acogen a modelos de justicia transicional, cuyos principios son el de hacer de las víctimas el centro de toda actuación, el derecho de estas a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener garantías de no repetición.
Después de 12 meses de indagar, revisar, leer, consultar, investigar y analizar un abundante acervo bibliográfico, jurídico y jurisprudencial puedo compartir con la opinión pública, por ahora, algunas de las revelaciones que aparecieron ante mis ojos en la medida que avanzaba en el proceso investigativo. La primera de ellas tuvo que ver con la aparición de una abundante y actualizada bibliografía que encontré en las sentencias de la Corte Constitucional que tuve ocasión de estudiar, (C-579/13, C-080/19). Así, por ejemplo, la autora que me acompañó a lo largo del primer capítulo fue la argentina Ruti Teitel a través de su obra Genealogía de la justicia transicional; fue Kai Ambos, con su obra Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales: Un estudio comparado, quien me señaló el andar por el segundo capítulo y, por último, La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, a través del Auto No. 05 del 06 de septiembre de 2023, determinó mi andar por el tercer capítulo. ¡Basta Ya! y La Guerra inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como Mi cuerpo es la verdad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad me sirvieron para que los testimonios de las víctimas se escucharan en todo momento y lugar.
Un segundo hallazgo fue haber podido establecer que la Ley 975 de 2005 no incluyó aspectos necesarios en escenarios de transición. Fue tan solo con la Ley 1592 de 2012 que se añadió el principio de enfoque diferencial que permitió reconocer la diversidad de las víctimas y asegurar su participación efectiva en procesos de verdad, justicia y reparación.
Una tercera revelación apareció en la sentencia C-579 de 2013 cuando la Corte Constitucional recomienda el cambio de metodología de la acción penal que se venía implementando en Justicia y Paz, pues hasta este momento la investigación y juzgamiento era a través de la estrategia metodológica “caso a caso” y las condenas contra los máximos responsables solo alcanzaban a ser máximo cinco sentencias condenatorias. Desde este momento, la metodología cualitativa para la investigación y juzgamiento de los máximos responsables de graves violaciones de los derechos humanos fue la de macrocriminalidad. En estos macrocasos se agruparon, seleccionaron y priorizaron los casos más representativos de violencia sexual basada en género, como por ejemplo la condena contra Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón”, Salvatore Mancuso, Fredy rendón Herrera, alias “El Alemán”, entre otros.
Como cuarto hallazgo, descubrí que en los 20 años de funcionamiento de Justicia y Paz se han proferido 105 sentencias condenatorias contra los paramilitares y miembros de la AUC, 45 de las cuales se profirieron entre 2018 y 2025. El quinto hallazgo y última revelación, fue determinado por La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, a través del Auto No. 05 del 06 de septiembre de 2023. La Sala pudo establecer un registro de 35.178 víctimas de violencia sexual basada en género y prejuicio entre 1957 y 2016, siendo los años 2002 y 2014 los mayores picos de estas violaciones. De este universo, el 89.2% son mujeres y, de este último registro, el 35% son niños y niñas. En cuanto a los responsables de estos delitos atroces, La Sala de Reconocimiento pudo establecer que el mayor número de los hechos se les atribuyen a los grupos paramilitares (33%), seguidos por las FARC-EP (5.82%) y los agentes del Estado (3.14%). El 30% de los registros no identifican perpetradores y, “en lo que se refiere al territorio, los departamentos donde más se ha documentado estos hechos son Antioquia, Magdalena, Bolívar, Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Santander y Norte de Santander” (JEP, 2023, p.26).
Todas estas revelaciones y hallazgos aparecen a lo largo y ancho de los tres capítulos que conforman el corpus central de mi monografía de grado, que incluyen, entre otras, no solo el análisis de las experiencias colombianas en justicia transicional, Justicia y Paz y Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la aplicación de criterios de priorización y de selección de patrones de violencia en estas, sino también los testimonios de las víctimas que ocupan el centro y el corazón de los dos sistemas de justicia transicional.
*Estudiante y tesista de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, Programa de Derecho, de la Universidad Central de Bogotá, D. C.